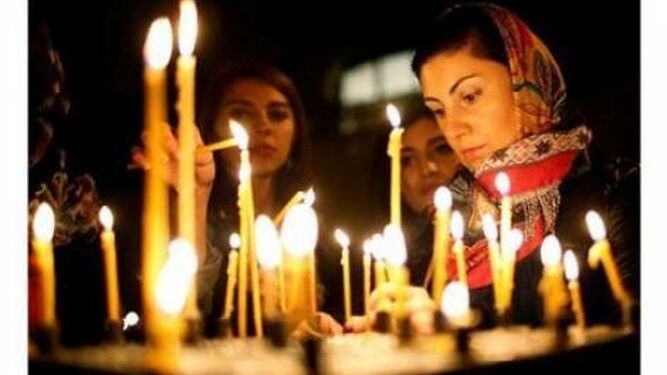No seríamos lo que somos si no hubiera existido (F.Delitzsch)
No seríamos lo que somos, ni el adviento lo que es, ni tampoco Jesucristo, si no hubiera existido Isaías. Por eso, propongo a mis lectores que dejen sus libro pendientes y dediquen una o dos semanas a Isaías (en la línea de Ciudad-Biblia).
En mi postal de ayer cité varios comentarios. Hoy quiero presentar el que a mi juicio sigue siendo histórica y textualmente más significativo, escrito hace más de siglo y medio por F. Delitzsch.
He tenido el honor y del trabajo de traducirlo y actualizarlo castellano. Los cristianos protestantes cultos lo deben conocer, también los católicos si quieren saber quién es Dios y qué es la Biblia. Isaías puede ser (gracias a la Editorial Clie, de la mano de F. Delitzsch) lectura de Adviento y Navidad, el Quinto evangelio.
Por X.Pikaza
Franz Delitzsch
Fue hebraísta, exegeta y teólogo alemán, nació en la ciudad de Leipzig y pudo realizar sus estudios superiores gracias a la ayuda de un anticuario judío llamado Lewy Hirsch. La interesó especialmente el judaísmo y ha sido, sigue siendo, uno de los mejores hebraístas de todos los tiempos. De confesión cristiana protestante, estudió teología en Leipzig, y se interesó especialmente por la lengua y literatura hebrea, que él dominaba como los mejores rabinos de su tiempo.
Fue profesor de teología en Leipzig (1844), Rostock (1846), en Erlangen (1850) y finalmente en Leipzig (1967), donde se mantuvo hasta el final de su carrera universitaria. Fue un cristiano “protestante”, en la mejor línea luterana, insistiendo en la justificación por la fe y la apertura universal de los creyentes. Pero estaba convencido de que el cristianismo era inseparable de su matriz judía, y en esa perspectiva fue un cristiano-judío (más que un judeo cristiano).
Pensaba que cierto tipo de catolicismo (cristianismo) había introducido en el mensaje de Jesús demasiados elementos paganos (helenistas), que iban en contra de su verdadera raíz. Por eso quiso retornar al judaísmo, no sólo en teoría, sino en la práctica concreta del pensamiento y de la vida, estudiando de un modo ejemplar la literatura rabínica, entendida como encuadre esencial para entender el cristianismo.
En esa línea, fundó el año 1871 la Evangelisch-Lutherischen Centralverein für Mission unter Israel, es decir, la Comisión central evangélico-luterana para la misión en Israel, que tomó después el nombre de Evangelisch-lutherischer Zentralverein für Begegnung von Christen und Juden, el decir Comisión central… para el encuentro de cristianos y judíos, que sigue existiendo todavía. Al lado de esa comisión continúa trabajado el Institutum Judaicum Delitzschianum (integrado a la universidad de Münster), que tiene la finalidad de retomar las raíces judías del cristianismo y fomentar el estudio conjunto de los temas judeo-cristianos.
Como he dicho, F. Delitzsch quiso fundar una “misión para Israel”, es decir, para convertir a los judíos, retomando así el empeñó del primer cristianismo, pero no en un sentido proselitista, para lograr que los judíos se hicieran cristianos, en el sentido actual de nuestras iglesias (las de su tiempo, en el siglo XIX), sino para que ellos, los judíos, establecieran su propio iglesia, retomando y recreando, desde Jesús, no sólo sus tradiciones teológicas, sino su mismo estilo de vida, sin dejar de ser judíos.
No buscaba una asimilación del judaísmo por parte de los cristianos, sino un judaísmo que, manteniendo su propio identidad social y religiosa, aceptara el mesianismo de Jesús, no para integrarse en las iglesias cristianas del siglo XIX, sino para crear su propia iglesia. Ciertamente, Delitzsch no sabía, ni sabemos nosotros, lo que podría haber resultado esa iglesia cristiana neo-judía, pero él estaba empeñado en hacerla posible, tendiendo puentes bíblico-teológicos de investigación conjunta y de diálogo, abriendo así un camino espléndido de estudio y compromiso eclesial, como una semilla que podría (debería) haber dado fruto.
Delitzsch quería respetar a los judíos como pueblo y cultura propia, dentro de un contexto social y cultural “cristiana” (ilustrado). Ese intento podría haber desembocado en la mayor obra de creación religiosa, cultural y social del Norte de Europa, en los países donde era grande el influjo judío (no sólo en Alemania, sino también Polonia, Austria, Hungría, Ucrania, Rusia etc. Pero el intento fue cortado de manera sangrante por el régimen nazi de Alemania, en la persecución (Holocausto/Shoa) del 1939-1945.
Quizá el judaísmo en su conjunto no estaba dispuesto a dar los pasos que Delitzsch había previsto, aceptando a Jesús como Mesías, pero sin perder su identidad judía, en el plano cultural y religiosa. Fueron pocos los judíos que se convirtieron al cristianismo, sin dejar de ser judíos, como Delitzsch quería. Por otra parte, el conjunto de la nación alemana no estaba dispuesta a recibir a los judíos, así “convertidos” dentro del contexto social y cultural germano. Sea como fuere, lo cierto es que un tipo de “sentimiento vital” y de política alemana tuvo un inmenso miedo ante el posible despliegue del judaísmo, y prefirió destruirlo de raíz. Fue el final de un posible camino de transformación humana, social y religiosa, de judíos y cristianos.
Algunos quisieron que fuera la “solución final”, la negación total de las raíces judías de la cultura-vida de occidente, pero no fue así, pues los nazis no pudieron matar a todos los judíos del mundo, y aunque los hubieran matado el judaísmo seguiría vivo en la memoria de los cristianos y del conjunto de la humanidad, como elemento clave de la revelación de Dios, de la historia del hombre. Entendido de esa forma, el judaísmo forma parte de la obra teológica, cristiana (es decir, mesiánica) de F. Delitzsch, entre cu libros fundamentales podemos citar:
Delitzsch colaboró con F.C. Keil en la elaboración del gran Comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento, escribiendo, escribiendo los comentarios a Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares e Isaías. Cada uno de ellos (especialmente los de Salmos e Isaías) son obras maestras en su género, y no han sido aún superadas, por el conocimiento del hebreo, la experiencia teológico-religiosa de fondo y su aplicación mesiánica (judeo-cristiana). Y con esto podemos pasar a nuestra obra.
Comentario de Isaías 1. Principios básicos.
Es quizá la obra más significativa de Delitzsch, uno de los libros más importante de exégesis y teología del siglo XIX. La primera edición fue del año 1857, la cuarta y definitiva del 1889, un año antes de la muerte de su autor. Se trata de una obra extraordinaria, no sólo en el plano histórico-exegético, sino también en el cultural, como traducción y exposición (actualización) de una de las obras fundamentales de la cultura de occidente.
Sin el libro de Isaías no existiría judaísmo (no se podría entender el Antiguo Testamento), pero tampoco existiría cristianismo, ni humanismo moderno, en el sentido radical del término. Sin duda, Delitzsch respeta el texto antiguo y lo sitúa en su contexto, en el momento clave de lo que será después el occidente, pero, al mismo tiempo, actualiza su mensaje, en sentido judío y (sin negar en modo alguno esa raíz judía, sino desarrollándola) en sentido cristiano. Éstos son algunos de los rasgos más significativos de su comentario:
‒ Éste es un comentario textual. Delitzsch nos sitúa de un modo directo ante el texto hebreo, para que lidiemos con él, es decir, para que podamos adentrarnos en su trama, para así verla por dentro, mirarla y admirarla, discutiendo paso a paso el sentido de las palabras, en diálogo con los mejores exegetas de la historia, para que al fin sea el mismo texto el que nos hable, haciéndose palabra viva, a lo largo de los 66 capítulos del libro. Con el mejor espíritu rabínico (y luterano), Delitzsch quiere ser fiel al texto escrito, a fin de conocerlo por dentro, no sólo en su forma, sino en su contenido, es decir, en su mensaje. En esa línea es fundamental su manera de recuperar la exégesis rabínica, que no ha sido “superada”, en su plano, por la interpretación crítica de la modernidad, en un plano histórico-literario.
‒ Es un comentario con-textual, en sentido histórico. Delitzsch muestra un conocimiento prodigioso del contexto histórico de Isaías y de su texto, de los años que van desde la vocación de Isaías (hacia el 740 a.C.) hasta el 539 a.C. (con la victoria de Ciro y de los persas sobre Babilonia), con el camino abierto de la restauración israelita. Son los dos siglos que marcan el nacimiento de occidente, no sólo con el “imperio” egipcio y el asirio, el babilonio y el persa, sino con el despliegue (caída y restauración) de Israel y de los pueblos de su entorno (sobre todo los fenicios y siro/arameos, con los moabitas, idumeos y los árabes). Ciertamente, hoy (año 2015), pasado siglo y medio, conocemos mejor la historia de esos pueblos, no sólo a través del estudio de los nuevos textos descubiertos, sino también por la arqueología, pero será difícil encontrar una visión de conjunto mejor que la que ofrece Delitzsch, al referirse, por ejemplo, a los fenicios y al despliegue de los grandes imperios de oriente (asirios, babilonios, persas…).
‒ Es un comentario con-textual, en sentido lingüístico, que es significativo sobre todo por la atención que presta al árabe, situando el hebreo bíblico de Isaías dentro de la tradición viva de las lenguas semitas y, en esa línea, ha destacado los paralelismos con el arameo/siríaco y, sobre todo, con el árabe que, a su juicio, nos ayuda mucho el lenguaje y mensaje del profeta. Delitzsch no es sólo un especialista en hebreo, sino también en árabe, y eso le permite situar el texto bíblico dentro de la tradición ininterrumpida de las lenguas semitas, en un plano no sólo filológico, sino también histórico, sin olvidar los posibles paralelos, aunque ya más lejanos, con las lenguas indoeuropeas. Este esfuerzo por leer el texto de Isaías desde los paralelos árabes (que en nuestra traducción-adaptación hemos dejado un poco en un segundo plano) abre la posibilidad de un diálogo nuevo con el mismo Islam.
‒ En un comentario creyente, en sentido mesiánico-luterano. No comienza en la Iglesia, para ir desde ella a la Biblia, a fin de encontrar en ellas razones o argumentos que apoyen su doctrina, sino que parte directamente de la experiencia bíblica, es decir, del texto, abriendo desde allí un camino que desemboca en la visión rabínica del profetismo y, de un modo especial, en el mensaje y proyecto de Jesús, entendido como auténtico mesías del judaísmo. Delitzsch no estudia a Isaías con el fin de “demostrar” la plenitud de Cristo, sino que se le interesa ante todo el texto de Isaías, entendido en sentido radical (literal), con absoluta fidelidad lo que dice por sí mismo. Pues bien, en esa línea, descubre y entiende a Isaías como un texto abierto, como un “espejo” (un anti-tipo) en el que puede leerse la plenitud del “tipo”, es decir, de la verdad más honda de la revelación de Dios que, a su juicio, se ha realizado en Jesús, entendido como mesías totalmente judío. No se trata, pues, de salir del judaísmo para descubrir y potenciar así el Isaías Cristiano (en el sentido de “no-judío”), sino todo lo contrario: De descubrir en Isaías la raíz y sentido más hondo de la justificación por la fe, abriendo así un camino que va del profeta (Isaías) al apóstol (Pablo).
‒ Es un comentario pan-bíblico, es decir, abierto a lo que ha sido el despliegue total de la Biblia, en la línea de eso que podríamos llamar una “exégesis canónica”. Según eso, Delitzsch trata de interpretar a Isaías no sólo en el contexto total de la Biblia Hebrea (que es a su entender lo fundamental), sino en el despliegue total de la de las grandes traducciones y adaptaciones a lo largo de la historia. Son básicas en esa línea tres aportaciones. (a) La valoración de la traducción griega de los LXX. Con un criterio muy moderno, Delitzsch piensa que los LXX tienen no sólo en su fondo una variante significativa del texto hebreo, sino que ofrecen una interpretación muy valiosa de la misma Biblia. (b) La aportación de otras traducciones griegas antiguas (Aquila, Teodoción y Símaco). Ellas siguen ofreciendo los mejores testimonios y ejemplos de comprensión viva del texto de Isaías desde el judaísmo de comienzos de la era cristiana. (c) Delitzsch sigue acudiendo a los maestros judíos en los que se conserva la tradición viva de Isaías, no sólo a la Misná y al Talmud, sino a los grandes comentaristas antiguos y medievales como Aben-Ezra y Rashi, Kimchi y Rassi, Saadía y Gikatilla, por poner sólo unos ejemplos.
‒ En esa línea, podemos afirmar que su comentario es “católico” en el mejor sentido de la palabra, no sólo por las tres aportaciones indicadas en el apartado anterior, sino también por el hecho de recoger y valorar plenamente la aportación de la Vulgata de Jerónimo, que aparece como autoridad clave a lo largo de todo el comentario. En menos importante la aportación de otros “católicos”, pero aparece en algunos momentos significativos, como en la referencia a la Políglota del Cisneros y a los comentarios de Arias Montano. Delitzsch no quiere excluir a nadie que haya querido “entender” y acoger el mensaje de la biblia, ni judío ni cristiano, ni católico ni protestante, aunque es claro que él ha insistido en el testimonio de los grandes reformadores como Zuinglio y Calvino, y, sobre todo, al de Lutero, que habría querido refundar la Iglesia cristiana desde la experiencia radical de la Escritura. En esa línea podemos decir que Delitzsch es judío y evangélico, el mismo tiempo, ofreciendo desde esa raíz un comentario de Isaías que quiere ser católico, en el sentido radical de la palabra.
Un comentario del siglo XIX
Este comentario recoge lo mejor del siglo XIX, desde una perspectiva teológica y cultural alemana. Quizá podamos decir que el XIX fue el siglo británico en el sentido del nacimiento de la sociedad industrial y de la colonización mundial, pero, en otro sentido, en un plano cultural, fue el siglo de Alemania, con el despliegue de la gran filosofía, con una aportación definitiva de los grandes sabios y pensadores judíos. Pues bien, en ese contexto, desde una perspectiva de exégesis y diálogo científico destaca la aportación de Delitzsch, que intenta vincular lo mejor del racionalismo europeo (sobre todo alemán) con la aportación de la experiencia bíblica, cuyo punto culminante está representado por Isaías. En ese contexto se entienden sus aportaciones y sus posibles límites:
‒ Delitzsch opta por una lectura unitaria de Isaías, y lo hace por convencimiento “religioso” y por fidelidad a la tradición judeo-cristiana. De esa forma se enfrente con algunos de los grandes críticos de la exégesis histórico-literaria que han empezado a distinguir, ya en su tiempo, tres estratos en la obra de Isaías, un 1º (básicamente en Is 1-39), un 2º (Is 40-55) y un 3º (Is 56-66), de manera que el libro había sido escrito básicamente por tres autores (desde el siglo VIII al VI a. C.). Delitzsch afirma que el hecho de que el libro Isaías hubiera sido escrito por tres autores distintos no iría en contra de la fe cristiana, pero añade que por razones críticas (internas, de vocabulario y teología) es preferible afirmar que el libro es obra de un solo autor, de un profeta genial e inspirado que interpreta la obra de Dios en su tiempo y adelanta (predice) con su ayuda el futuro de la historia. Eso significa que a su juicio, el libro de Isaías constituye una expresión clara de eso que pudiéramos llamar la “hermenéutica teísta” de la historia es decir, el descubrimiento de la historia como expresión de la voluntad de Dios, es decir, como revelación.
‒ Esta opción por la unidad de autor y obra de Isaías no va en modo alguno en contra del estudio histórico-crítico del libro, sino quizá todo lo contrario. Delitzsch escribe con tal fidelidad al texto que, con pequeñísimas variantes, su comentario lo podría aceptar alguien que afirme que texto ha sido escrito por tres autores (o por más). Lo que él quiere es comentar el texto tal como ha sido acogido en la Biblia Hebrea, sea obra de un autor o de tres (pues ese tema se sitúa en otro plano de análisis), destacando la increíble unidad del libro (lograda por un autor, o por una “escuela”, en la línea del “primer Isaías”). De esa forma descubre y pone de relieve la unidad y variedad interna de Isaías, como un libro de tres siglos en uno (del VIII al VI a.C.) y de tres autores en uno (pudiéramos decir). De esa forma, con la mejor tradición judía, recupera y pone de relieve la “unidad canónica” del texto, tal como ha sido recibido, tanto por la sinagoga como por la iglesia. De esa manera se adelanta a la opción de Brevard Springs Childs (1923-2007), que ha escrito quizá el comentario más significativo de Isaías en los últimos tiempos (cf. Isaiah, Westminster Press, Louisville 2001).
‒ Un comentario ilustrado, lo mejor del siglo XIX. Como he dicho, Delitzsch ha escrito su libro de una forma “clásica” con métodos y esquemas propios del judaísmo rabínico y de la primera tradición protestante, pero, al mismo tiempo, su comentario es plenamente moderno, ilustrado, de manera que utiliza todas las aportaciones históricas y lingüísticas propias de la segunda mitad del siglo XIX. Así escribe en diálogo con los mejores exegetas y lingüistas, historiadores y críticos literarios de su tiempo, como son Caspari y de Wette, Eichhorn y Gesenius, Knobel y Nöldecke, Hofmann, Thenius y Umbreit, por poner unos ejemplos. De esa forma muestra, de un modo práctico, que la modernidad no está reñida con una lectura creyente del texto, sino al contrario, la verdadera modernidad permite valorar mejor las aportaciones proféticas de Isaías, dentro de un modo en fermentación, en el que se desarrollaría pronto (casi al mismo tiempo) la cultura griega.
Ciertamente, desde un punto de vista histórico-literario, algunos aspectos de la obra de Delitzsch pueden considerarse superados, como podrá ver quien algunos de los nuevos comentarios, como el ya citado de V.S. Childs u otros semejantes, como pueden ser los de L. Alonso Schökel y J. L. Sicre,Los profetas I-II, Cristiandad, Madrid 1980;D. Croatto: Isaías (40-55) e Isaías (56-66), Lumen, Buenos Aires 1994y 2001; J. Alec Motyer, The Prophecy of Isaiah: An Introduction&Commentary, Intervarsity Press, Dewners Grove 1993; W. Brueggemann,Isaiah 1-39; Isaiah 40-66 Westminster, Louisville 1998. Estos y otros comentarios ofrecen nuevas perspectivas y enfoques, pero no superan el planteamiento básico de Delitzsch, cuya lectura sigue siendo no sólo recomendable, sino en algún sentido necesaria. Para una visión de conjunto cf. Ciudad Biblia.
Nuestra traducción y adaptación
Toda traducción y adaptación de una obra como esta resulta compleja. Podíamos haber optado por una traducción literalista, con todo el aparato crítico de fondo y el conjunto de discusiones filológicas concretas, sobre todo las que se refieren a las raíces árabes. Habría sido la solución más sencillo, pero hemos juzgado que resultaba innecesaria, pues los que quieren leer a ese nivel el texto son sólo especialistas que pueden acceder al texto original germano o a la traducción inglesa más conocida: F. Delitzsch, Biblical Commentary on the Prophecies ofIsaiah I-II (trad. de R. S. Driver) Clark, Edinburgh 1890.
Hemos optado, más bien, por una traducción de tipo sintético, que recoge toda la riqueza histórica-literaria y profético-teológica del texto, pero que pueda ser comprensible para un lector interesado por la Biblia, interesado por la Biblia, con un conocimiento básico del hebreo, pero sin ser especialista en esa lengua. Ése era el problema, esa la opción. En un determinado nivel, Delitzsch escribe para especialistas puros, de manera que su texto sólo pueden seguirlo y entenderlo un pequeñísimo grupo de profesores de Universidad.
Pues bien, sin perder esa hondura, he querido que su texto puedan entenderlo y aprovecharlo todos los estudiantes , estudiosos y amigos de la Biblia, con un conocimiento básico, aunque no especializado, en hebreo. Desde ese fondo se entienden mis “opciones”:
‒ He querido que el comentario de Delitzsch sea un texto vivo, que interpela y ofrece caminos de interpretación y de comprensión bíblica a todos los interesados por la Biblia, no sólo protestantes (evangélicos), sino igualmente católicos o cristianos sin una confesión eclesial determinada. No es absolutamente necesario que conozco bien el hebreo, pero será recomendable que tengan un conocimiento básico de hebreo. En otro nivel, será bueno que conozcan los rudimentos del griego bíblico y del latín “eclesiástico”, pues Delitzsch se apoya sin cesar en el testimonio de esas lenguas.
‒ Para facilitar la lectura del comentario he optado por poner en la cabecera de los versículos comentados el texto original hebreo (tomado de BSH, Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart 1967, que ha sido adoptada por las sociedades bíblicas), con la traducción castellana estándar (Reina-Valera 1995), que he debido adaptar para ajustarla a la traducción alemana que ofrece Delitzsch. De esa forma, los lectores pueden siempre a la mano el texto comentado, de manera que las palabras hebreas que se retoman en el comentario pueden entenderse desde el texto base.
‒ Delitzsch supone que sus lectores conocen básicamente la tradición cultural de occidente, tal como se expresa y concreta en los dos idiomas clásicos de nuestra cultura, el griego y el latín. El sentido de esos textos queda claro por el argumento de conjunto del comentario y el mismo despliegue del pensamiento de Delitzsch. Los restantes problemas los podrá resolver con facilidad el mismo lector, que no tiene que asumir todos los presupuestos del autor para gozar y aprovecharse de su libro.
‒ Éste es un libro que puede y debe leerse en varios niveles: filológico y literario, histórico y cultural, teológico y creyente… Se trata, como he venido diciendo, de un libro “enorme”, de una de las obras más significativas de la exégesis y de la teología del siglo XIX, una obra con un gran mensaje que llega desde el libro de Isaías y que puede aplicarse no sólo en un plano confesional (judío o cristiano), sino también en un plano cultural, abierto a la comprensión y valoración de nuestro pasado. Como he dicho ya, nosotros, occidentales cultos del siglo XXI, no seríamos lo que somos y lo que podemos ser si no hubiera existido el libro de Isaías
Aportación bibliográfica
Si ésta fuera una edición crítica tendríamos que haber aclarado y ajustado en cada caso las referencias y notas bio-bibliográficas. Delitzsch escribe desde un contexto universitario de altísima cultura y supone que sus lectores conocen los nombres y las obras fundamentales de docenas y docenas de autores, judíos y cristianos. En una adaptación y traducción como ésta, que no busca la precisión crítica, sino la comprensión exegética y teológica, hemos preferido mantener cierta amplitud ante el tema. A pesar de ello, en gran parte de los casos, en el mismo texto o en las notas bibliográficas, hemos el tiempo y obra de los autores evocados. Para seguir ayudando al lector en ese campo me atrevo a ofrecer aquí una visión de conjunto de la mayor parte de los autores y obras citadas por Delitzsch:
‒ Abreviaturas. El texto original de Delitzsch utiliza abundantes abreviaturas, que hemos procurado simplificar. Las que permanecen son en principio comprensibles. Entre ellas: Aq (traducción de la biblia al griego, realizada por Aquila); Jer (Jerónimo); LXX (traducción griega de la biblia Hebreo, llamado los Setenta LXX); qetib y qere, signos masoréticos, que indican el texto escrito (qetub) y lo que debe leerse (qere); Targ. (tárgum), Theod (traducción de Theodocion), Vulg (Vulgata).
‒ Exegetas y comentaristas judíos. Delitzsch acude con abundancia a los textos de la Misná y del Talmún de Babilonia (b). Se apoya también con frecuencia en autores de la tradición judía antigua, en especial de la hispana. Entre los que evoca con cierta frecuencia están:
‒ Abenezra (1092-1167). Natural de Tudela, en el reino de Navarra. Comentó los salmos y varios libros de profetas.
‒ Gikatilla/Gekatilla (1248-1305). Llamado “Josef ben Abraham”, recibió el sobrenombre de “chiquitilla, el pequeño. Vivió en Zaragoza y escribió obras de poesía, gramática hebrea y exégesis.
‒ Ibn Labrât (920–c.990), poeta hebreo, de origen oriental, asentado en España; fue uno de los creadores de la gramática hebrea.
‒ Kimchi, D., rabino judío, de origen hispano, muerto el 1240, sus comentarios a la Biblia se editaron por Soncino (Bolonia 1477) y tuvieron mucho influjo en la exégesis posterior.
‒ Luzzatto, D. (1800-1865). Exegeta y comentarista bíblico italiano. Sus obras, escritas en hebreo e italiano han influido mucho en el judaísmo posterior. Entre ellas: Grammatica della Lingua Ebrea, Padova 1853 y IlProfeta Isaia volgarizzato e commentato ad uso degli Israeliti, Padova 1855/1866. ‒ MALBIM (1809–1879). Exegeta de origen ucraniano (de Volhynia). Su nombre era el acrónimo de Meir Loeb ben Jehiel Michael. Comentó todos los libros de la Biblia Hebrea
‒ Menahem ben Zerûk. Exegeta y comentarista del siglo XIII, nacido probablemente en Estella, Navarra. Ejerció su magisterio en Alcalá de Henares, Castilla la nueva. Estudió y comentó casi todo el Talmud, ofreciendo las bases para la interpretación posterior de la “legislación” judía.
‒ Norzi, Solomon ben Abraham (1560 – 1626). Rabino y exegeta italiano. Escribió un comentario crítico y masorético de la Biblia, muy influyente.
‒ Rashi acrónimo Rabi Shlomo Yitzjaki (1040-1105), Vivió en Troyes, Francia. Uno de los últimos grandes legisladores judíos, comentó los libros de la Biblia y del Talmud.
‒ Saad o Saadías (892-942). Filósofo y exegeta, de origen egipcio. Escribió diversos tratados sobre gramática hebrea y comentarios a los libros de la Biblia. Sus comentarios vinculan el conocimiento histórico y la comprensión racional de los textos.
‒ Historiadores. Delitzsch vive y escribe en un momento decisivo de gran cambio en la visión histórica de los viejos imperios y reinos del entorno bíblico. Conoce y aporta los avances fundamentales de la arqueología de su valora las aportaciones de los historiadores antiguos (de Herodoto a Estrabón, de Beroso y Eusebio de Cesarea; pero, al mismo tiempo, conoce y cita a los mejores historiadores críticos de mediados del siglo XIX, tanto ingleses y franceses como alemanes. Aquí sólo quiero citar a algunos antiguos y modernos, que han influido mucho en Delitzsch:
‒ Esteban de Bizancio (en griego medieval: Στέφανος Βυζάντιος / Stéphanos Byzántios), del siglo VI d.C., autor de un diccionario o índice histórico- geográfico llamado Ethnika (Εθνικά) en el que se recogen noticias de la historia antigua.
‒ Abydeno, escritor antiguo, quizá del siglo I-II d.C., habitante de la ciudad de Abydos; sólo se le conoce por citas de Eusebio de Cesarea, sobre la historia de los caldeos
‒ Beroso, sacerdote de Babilonia, de la época helenista, siglo III a.C., recoge algunas tradiciones muy significativas de la historia de Mesopotamia
‒ Bochart, S. (1599 – 1667), historiador y exegeta protestante francés, que escribió un amplio tratado de Geographia Sacra (Caen 1646) de la tierra de Canaán y de su entorno, con aportaciones de tipo filológico y exegético, histórico y teológico que ejerció mucha importancia en los siglos posteriores. ‒ Diodoro Sículo o de Sicilia (en griego Διόδωρος Σικελιώτης), un historiador griego del siglo I a. C., que recoge tradiciones helenistas y del entorno bíblico.
‒ Eusebio de Cesarea, obispo cristiano e historiador del siglo IV d.C., autor no sólo de una Historia Eclesiástica, de la Iglesia, sino también de unos famosos Cánones Cronológicos donde intenta poner en paralelo la historia de imperios y reinos antiguos.
‒ Herzfeld, Levi (1810-1884). Teólogo e historiador judío, autor de una Geschichte des Volkes Israel von der Zerstörung des ersten Tempels bis zur Einsetzung des Makkabäers Schim’on zum hohen Priester und Fürsten. Braunschweig 1847.
‒Rawlinson, George (1812-1902). Canónigo anglicano, de gran erudición, que quiso escribir una especie de “Historia universal”. Su libro más importante, muy citado por Delitzsch, se titula Five Great Monarchies of the Ancient Eastern World:Or, The History, Geography, and Antiquites of Chaldaea, Assyria, Babylon, Media, and Persia (Murray, London 1862.
‒ Thenius Otto (1801-1876), teólogo e historiador alemán, autor de obras significativas e enciclopédicas sobre historia y entorno bíblico. Entre ellas: Die Bücher Samuels, Leipzig 1842; Das vorexilische Jerusalem und dessen Tempel, Leipzig 1849; Die Bücher der Könige, Leipzig 1849,
‒ Exegetas.Delitzsch conoce y cita a los exegetas y teólogos bíblicos más significativos de la modernidad, dialogando sin cesar con ellos. Le interesa, sobre todo, la fijación del texto hebreo de Isaías y el descubrimiento y desarrollo de su sentido histórico y profético, desde una perspectiva “racional” y religiosa. Resulta imposible evocar a todos ellos. Estos son algunos de los más significativos, es decir, aquellos que aparecen con más frecuencia en su obra. Delitzsch les cita con frecuencia sólo con su nombre. Aquí recojo la referencia entera de las obras citas, sin más datos bibliográficos:
‒ Arias Montano, B. (1527 ‒- 1598), lingüista e intérprete de la Biblia, uno de los editores de la Políglota de Amberes (1572), autor de un importante comentario a Isaías.
‒ Arndt, C. F. L., exegeta alemán autor de De loco c. XXIV‒ XXVII, Jesaiae vindicando et explicando, Hamburg 1826).
‒ Bär, L. (1479-1554) teólogo y humanista, profesor de la Universidad da Basel, escribió obras de filología hebrea y exégesis, entre ellas un trabajo sobre el Metheg (una marca de puntuación en la escritura hebrea) y un comentario a los salmos Psalter
‒ Beckhaus, M., exegeta alemán, autor de un libro clásico titulado: Ueber die Integritat der prophetischenSchriften desAlten Bundes, Halle, 1796.
‒ Buxtorf, J., (1564-1629), hebraísta alemán, autor de una celebre Lex Talmúdica
‒ Cappellus, L. (=Louis Cappell) (1585-1658), hebraísta y teólogo protestante, de origen francés, gran especialista en el texto bíblico, autor de Commentarii et Notœ Criticœ in Vetus Testamentum, Amsterdam, 1689.
‒ Caspari, C. P. (1814 –April 1892). Teólogo y exegeta noruego, autor de varias obras sobra Isaías. Fue uno de los que más influyeron en la exégesis y teología de Delitzsch.
‒ Cocceius, Johannes (1603-1669), llamado también J. Cock o Koch. Hebraísta y teólogo, autor de una Summa Doctrinae de Foedere et Testamento Dei (1648) y de un Lexicon et commentarius sermonis hebraici et chaldaici (Leiden, 1669).
‒ Dieu, L. de (1590-1642), orientalista holandés, autor de una Grammatica linguarum Orientalium. Hebraeorum, Chaldaeorum et Syrorum inter se collatarum, Leiden, 1628.
‒ Ewald, H. (1803-1875). Exegeta y teólogo alemán. Entre sus obras: Jesajamit den übrigenälteren Propheten, Göttingen 1867. Es uno de los autores de referencia de Delitzsch.
‒ Gesenius, W (1786 –1842). El más importante de los hebraístas del siglo XIX, autor de un Thesaurus philologico-criticus linguae Hebraicae et Chaldaicae V. T. (1829 ss). Tanto esa obra como su Kommentar über den Jesaia I-II (1821-1829) fueron básicas para Delitzsch. Su Diccionario hebreo-caldeo se sigue editando y estudiando en varias lenguas.
‒ Hensler, Ch. G. (1760-1812), autor de una traducción comentada de Isaías: Jesaia neu übersetzt (Hamburg 1788), con notas de tipo filológico-teológico.
‒ Hitzig, F (1807-1875). Comentó casi todos los libros de la Biblia. Su primer comentario de Isaías lo escribió siendo muy joven (Der Prophet Jesaja, übersetzt und ausgelegt, Heidelberg 1833). Su comenario definitivo aparece el año 1890.
‒ Hofmann Johann (1810–1877). Historiador y teólogo luterano. Escribió diversas sobre sobre el sentido e Historia del Antiguo Testamento. Fue defensor de una teología entendida como historia salutis, que Delitzsch admiraba pero no compartía. Su obra fundamental, muy citada por Delitzsch DerSchriftbeweis (con varios volúmenes y ediciones entre 1852 y 1885
‒ Keil, C. F (1807 –1888), colega y amigo de Delitzsch, fue promotor y autor de la mayor parte de los volúmenes de esta colección de Comentarios al texto hebreo del AT, de la que forma parte este libro de Delitzsch sobre Isaías.
‒ Kleinert, A. F., exegeta alemán, autor de un libro la autenticidad de Isaías, Ueber die Echtheit sämmtlicher in demBuche JesaiaenthaltenenWeissagungen(Berlin 1829), muy valorado por Delitzsch.
‒ Knobel A., autor de un influyente comentario a Isaías: Der Prophet Jesaia, erklärt, Leipzig 1843.
‒ Lowth, R. (1710 –1787), teólogo y obispo de la Iglesia de Inglaterra, autor de un importante tratado de poesía hebrea, que influyó mucho en Delitzsch, Sacra Poesi Hebraeorum (Oxford 1770), que se sigue editando y estudiando todavía.
‒ Rosenmüller, E. (1768-1835), exegeta y teólogo alemán. Sus Scholia in Vetus Testamentum constan de 24 partes y forman varios volúmenes, que traan de casi todos los problemas de la Biblia Hebrea. Ellos son una obra que se sigue valorando todavía.
‒ Stier, R. E. (1800 – 1862), teólogo y exegeta alemán. Su obra sobre la autenticidad de Is 40-66 (Jesaias, nicht Pseudo-Jesaias. Auslegung seiner Weissagung Kapitel 40-66 (Barmen 1850) fue muy estimada por Delitzsch y se sigue reeditando todavía.
‒ Umbreit, F. W., (1795-1860), teólogo dogmático y exegeta, autor de un Praktischer Commentar Uber Den Jesaja: Mit Exegetischen Und Kritischen Anmerkungen, Hamburg 1843
‒ Vitringa, C. (1659-1722). Exegeta y teólogo holandés. Sus obras tuvieron un inmenso influjo en la tradición protestante holandesa y alemana, empezando por De Synagoga Vetere Libri Tres (Franeker, 1685). Su comentario a Isaías, publicado en latín, en varios volúmenes (1714-1720) ha sido traducido y editado en holandés y alemán. Este comentario, fue con el de Gesenius, el que más influyó en la obra de Delitzsch.